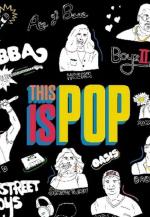Esto es popSerieDocumental
2021 
6,3
244
Serie de TV. Documental
Serie de TV (2021). 8 episodios. ¿Cómo defines la música pop? ¿Es un sonido, un estilo o un momento cultural? 'This Is Pop' es una exploración de los 70 años de la música pop, desde sus muchos orígenes controvertidos hasta su mayoría de edad como un gigante cultural mundial. 8 documentales únicos que revelan por qué estamos enganchados al pop.
23 de julio de 2021
23 de julio de 2021
3 de 4 usuarios han encontrado esta crítica útil
Más que de drogas y fiestas, o de traumas y recaídas, de lo que se habla en esta serie es de talento, de innovación, de esfuerzo, de lo importante que es la afinidad entre los músicos o de la fortuna de haber estado en el momento y lugar adecuados. Además, en aras de intentar comprender la música pop desde sus diferentes manifestaciones, en vez de ceñirse a una secuencia cronológica y a una serie de temas y artistas archiconocidos, prefiere centrarse en aquellos aspectos y autores que hicieron el trabajo de zapa para los posteriores avances del mainstream, prestando especial atención a dos de las figuras más importantes de la escena pop contemporánea hasta la llegada de internet: los sellos discográficos y los productores.
Sin embargo, esa misma variedad provoca que la serie sea excesivamente arbitraria y dispersa, por ejemplo: ¿por qué dedicar un capítulo entero a la influencia del country y no decir una palabra acerca de la del hip-hop? O, relacionado con lo anterior y aún más llamativo, ¿por qué guardar un silencio casi sepulcral sobre lo que ha pasado en la música pop durante los últimos 20 años? Viendo el documental podría concluirse que durante las últimas dos décadas no ha sucedido nada digno de interés. Y eso no es del todo cierto… Sin embargo, a pesar de sus defectos (también, por supuesto, hay que pagar los correspondientes peajes seudoinclusivos en forma de secciones absolutamente prescindibles y extremadamente redundantes), he de admitir que la serie suele saber ingeniárselas para acabar mostrando algo relevante sobre las cuestiones abordadas.
Y es que aunque desde cierta perspectiva el sustrato ideológico de la serie pueda resultar convencional, quizá no lo sea tanto si observan las circunstancias de la misma: lo fácil, lo previsible, hubiera sido una serie que se limitara a poner un hit detrás de otro mientras se recrea en la vida de sus protagonistas, pero apenas hay nada de eso aquí. En vez de bosquejar biografías, prefiere centrarse en las ideas de esos artistas y en como estas se relacionaban con la música, en función sus capacidades y herramientas, para producir un determinado impacto en sus contextos. Así que, a fin de cuentas, es una serie eminentemente política. Con momentos incluso brillantes: presten atención al capítulo del britpop.
Y también admito que me parece totalmente acertada la decisión. Porque todo es político. Pero la música más.
Platón ya advirtió a sus discípulos del peligro. Según él, las fuerzas que subyacían tras la música eran demasiado poderosas para que la sociedad pudiese controlarlas. Así, mucho antes de que Marx lo constatara, él ya apuntó que los cambios en las formas de la música podían reflejar cambios profundos en la estructura social, quizá, pensó, incluso podían estar ligados estrechamente a los cambios que afectan a la esencia de la misma, como las revoluciones. Su recomendación: prohibirla por completo, a ser posible junto con la poesía.
El tiempo no ha hecho más que darle la razón: cada civilización ha tenido su propia música. Y siempre que una civilización ha mutado (digamos que a través de la explotación de una nueva fuente de energía) la música ha reflejado esos cambios transformando su misma esencia de manera cualitativa. La música de la globalización es el pop en todas sus formas y variantes. Desde rock ligero hasta el trap, desde Glastonbury hasta Coachella, desde el single hasta el videoclip. Su denominador común: ser música para adolescentes.
Un capítulo entero dedica la serie al Auto-Tune; herramienta musical mediante la que es posible, entre otras cosas, ajustar la voz con precisión al ritmo del sintetizador, y sin la cual no existiría ni el reguetón ni ninguna de sus evoluciones. Es decir, los géneros que durante las últimas décadas han dominado la escena. Es un hecho. Actualmente gran parte del pop lo usa de una manera u otra. Pues la voz humana no puede competir contra la mecánica exactitud del computador. Además, tiene errores. Así, la imperfecta realidad es sustituida por su reflejo virtual, un simulacro que le expurga sus miserias fusionándola con la máquina.
Otro capítulo dedica al auge de los festivales. El cambio más importante de las últimas dos décadas. Creo que justo ahí está la clave. Según dicen, los festivales son, desde un punto de vista económico, la tabla de salvación de la música (pop), una manera de dar a conocer nuevos artistas y un espacio para la música.
Sin embargo, esa misma variedad provoca que la serie sea excesivamente arbitraria y dispersa, por ejemplo: ¿por qué dedicar un capítulo entero a la influencia del country y no decir una palabra acerca de la del hip-hop? O, relacionado con lo anterior y aún más llamativo, ¿por qué guardar un silencio casi sepulcral sobre lo que ha pasado en la música pop durante los últimos 20 años? Viendo el documental podría concluirse que durante las últimas dos décadas no ha sucedido nada digno de interés. Y eso no es del todo cierto… Sin embargo, a pesar de sus defectos (también, por supuesto, hay que pagar los correspondientes peajes seudoinclusivos en forma de secciones absolutamente prescindibles y extremadamente redundantes), he de admitir que la serie suele saber ingeniárselas para acabar mostrando algo relevante sobre las cuestiones abordadas.
Y es que aunque desde cierta perspectiva el sustrato ideológico de la serie pueda resultar convencional, quizá no lo sea tanto si observan las circunstancias de la misma: lo fácil, lo previsible, hubiera sido una serie que se limitara a poner un hit detrás de otro mientras se recrea en la vida de sus protagonistas, pero apenas hay nada de eso aquí. En vez de bosquejar biografías, prefiere centrarse en las ideas de esos artistas y en como estas se relacionaban con la música, en función sus capacidades y herramientas, para producir un determinado impacto en sus contextos. Así que, a fin de cuentas, es una serie eminentemente política. Con momentos incluso brillantes: presten atención al capítulo del britpop.
Y también admito que me parece totalmente acertada la decisión. Porque todo es político. Pero la música más.
Platón ya advirtió a sus discípulos del peligro. Según él, las fuerzas que subyacían tras la música eran demasiado poderosas para que la sociedad pudiese controlarlas. Así, mucho antes de que Marx lo constatara, él ya apuntó que los cambios en las formas de la música podían reflejar cambios profundos en la estructura social, quizá, pensó, incluso podían estar ligados estrechamente a los cambios que afectan a la esencia de la misma, como las revoluciones. Su recomendación: prohibirla por completo, a ser posible junto con la poesía.
El tiempo no ha hecho más que darle la razón: cada civilización ha tenido su propia música. Y siempre que una civilización ha mutado (digamos que a través de la explotación de una nueva fuente de energía) la música ha reflejado esos cambios transformando su misma esencia de manera cualitativa. La música de la globalización es el pop en todas sus formas y variantes. Desde rock ligero hasta el trap, desde Glastonbury hasta Coachella, desde el single hasta el videoclip. Su denominador común: ser música para adolescentes.
Un capítulo entero dedica la serie al Auto-Tune; herramienta musical mediante la que es posible, entre otras cosas, ajustar la voz con precisión al ritmo del sintetizador, y sin la cual no existiría ni el reguetón ni ninguna de sus evoluciones. Es decir, los géneros que durante las últimas décadas han dominado la escena. Es un hecho. Actualmente gran parte del pop lo usa de una manera u otra. Pues la voz humana no puede competir contra la mecánica exactitud del computador. Además, tiene errores. Así, la imperfecta realidad es sustituida por su reflejo virtual, un simulacro que le expurga sus miserias fusionándola con la máquina.
Otro capítulo dedica al auge de los festivales. El cambio más importante de las últimas dos décadas. Creo que justo ahí está la clave. Según dicen, los festivales son, desde un punto de vista económico, la tabla de salvación de la música (pop), una manera de dar a conocer nuevos artistas y un espacio para la música.
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo
spoiler:
No estoy de acuerdo. Es más: me parece que afirmar algo así supone implícitamente traicionar la perspectiva central de todo el asunto. Es decir, está muy bien hablar de integración, pero todo el esfuerzo resultara inútil si cuando llega la hora de la verdad no se quiere afrontar el problema esencial. Y esto no es más que otra consecuencia de ese exceso de corrección política que tan mal se lleva con la libertad de pensamiento y la creatividad.
La música ni necesita de salvadores. Los festivales (sí, esos) no promocionan a nadie. Para empezar porque la llegada de internet vuelve inútil cualquier esfuerzo por dar a conocer algo a través de la limitada vía del directo (todas o casi todas las “nuevas estrellas” se han hecho famosas a través de otros medios, fundamentalmente: internet). Y luego, más importante, porque ningún ser humano está capacitado para escuchar con atención más de 3 o 4 horas seguidas de música. Que no tengan ningún problema a la hora de ignorar este límite tan sólo es una manifestación de la naturaleza acumulativa que subyace a los mismos.
Más importante:
Son una experiencia completamente mercantilizada, con numerosos controles de seguridad y abundante vigilancia, en donde los clientes ya no han de tener necesariamente una afinidad ideológica. Tan solo necesitan un determinado poder adquisitivo. Es recomendable que sea así en aras de la diversidad. Más que un espacio para la música, son un espacio a través del cual esta es extraída y mercantilizada, cuya característica esencial es la masificación en aras de la rentabilidad. Gracias a la propia dinámica que establece tal acumulación, cualquier potencial revolucionario es anulado y sustituido por su fantasma virtual. No es casualidad la cantidad de ideología new age con la que fácilmente se puede tropezar en cualquier festival. A falta de verdadera espiritualidad (algo inherente a la música) y de una comunidad (algo inherente a la experiencia de la música), los festivales invocan el fantasma de los mismos bajo el amparo de un patrocinador y unas cuantas ideas vagas e inofensivas, generalmente pacifistas (algo muy conveniente si se pretende reunir a decenas de miles de jóvenes durante varios días con la intención de mantenerlos borrachos la mayor parte del tiempo). El resultado es una masa absolutamente inconsciente de sí misma, sin identidad colectiva, en donde incluso la propia indignación que deberían sentir por ser tratados así ha sido extirpada y sustituida por la experiencia del consumo. Clientes que cree estar viviendo un evento único, auténtico y liberador cuando en realidad cada una de sus vivencias ha sido prefabricada hasta el punto de que el único término prescindible de la ecuación son ellos mismos, pues precisamente el quid de esa experiencia implica la supresión de la individualidad y su fusión con la masa amorfa y heterogénea que conforma el evento. Exactamente igual que un crucero. Son el sueño húmedo de Platón, pero sin molestas prohibiciones. O solo algunas.
La música ni necesita de salvadores. Los festivales (sí, esos) no promocionan a nadie. Para empezar porque la llegada de internet vuelve inútil cualquier esfuerzo por dar a conocer algo a través de la limitada vía del directo (todas o casi todas las “nuevas estrellas” se han hecho famosas a través de otros medios, fundamentalmente: internet). Y luego, más importante, porque ningún ser humano está capacitado para escuchar con atención más de 3 o 4 horas seguidas de música. Que no tengan ningún problema a la hora de ignorar este límite tan sólo es una manifestación de la naturaleza acumulativa que subyace a los mismos.
Más importante:
Son una experiencia completamente mercantilizada, con numerosos controles de seguridad y abundante vigilancia, en donde los clientes ya no han de tener necesariamente una afinidad ideológica. Tan solo necesitan un determinado poder adquisitivo. Es recomendable que sea así en aras de la diversidad. Más que un espacio para la música, son un espacio a través del cual esta es extraída y mercantilizada, cuya característica esencial es la masificación en aras de la rentabilidad. Gracias a la propia dinámica que establece tal acumulación, cualquier potencial revolucionario es anulado y sustituido por su fantasma virtual. No es casualidad la cantidad de ideología new age con la que fácilmente se puede tropezar en cualquier festival. A falta de verdadera espiritualidad (algo inherente a la música) y de una comunidad (algo inherente a la experiencia de la música), los festivales invocan el fantasma de los mismos bajo el amparo de un patrocinador y unas cuantas ideas vagas e inofensivas, generalmente pacifistas (algo muy conveniente si se pretende reunir a decenas de miles de jóvenes durante varios días con la intención de mantenerlos borrachos la mayor parte del tiempo). El resultado es una masa absolutamente inconsciente de sí misma, sin identidad colectiva, en donde incluso la propia indignación que deberían sentir por ser tratados así ha sido extirpada y sustituida por la experiencia del consumo. Clientes que cree estar viviendo un evento único, auténtico y liberador cuando en realidad cada una de sus vivencias ha sido prefabricada hasta el punto de que el único término prescindible de la ecuación son ellos mismos, pues precisamente el quid de esa experiencia implica la supresión de la individualidad y su fusión con la masa amorfa y heterogénea que conforma el evento. Exactamente igual que un crucero. Son el sueño húmedo de Platón, pero sin molestas prohibiciones. O solo algunas.
27 de septiembre de 2021
27 de septiembre de 2021
Sé el primero en valorar esta crítica
Aunque, evidentemente, para quienes somos más fans del rock que del pop esta miniserie documental no pueda alcanzar el interés que tendría si fuera de aquel género, lo cierto es que This is Pop hace un recorrido muy interesante sobre la escena pop musical (aunque mezcle con otros géneros por momentos), y muestra datos muy curiosos sobre el inicio, por ejemplo, de los grandes festivales, o de otros movimientos o fenómenos, tanto en USA como en U.K. , así como algunas de las incógnitas alrededor de la dicotomía country puro-country pop o el sonido proveniente de los estudios de Suecia. En definitiva, es muy interesante y se devora con mucha facilidad.
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here