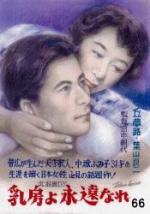The Eternal Breasts
1955 
7,9
712
24 de diciembre de 2022
24 de diciembre de 2022
26 de 26 usuarios han encontrado esta crítica útil
Ahora que a cierto oportunismo crítico le ha dado por reivindicar el cine ‘en femenino’ –como si la mujer no fuera, desde siempre, igual al hombre en intelecto– quisiera detenerme en esta obra singular. Kinuyo Tanaka figura entre las más ilustres musas del cine japonés; su estatus como actriz es legendario. Fue nada menos que el espectro de la esposa de la luna pálida de agosto. Pasados los cuarenta, optó por dirigir.
‘Pechos eternos’ es, tal vez, su ópera magna. Contiene lo mejor del mejor cine de aquellas latitudes –lo que equivale a decir del cine universal–. Recrea los últimos meses de la vida de Fumiko Nakajo, cuyos versos fueron elogiados por el Nobel Yasunari Kawabata. Divorcio, poesía, enfermedad; ser madre sin marido. Los pechos como símbolo de la femineidad. El tema y el carácter de la cinta nos llevan de la mano a Kenji Mizoguchi; el claroscuro expresionista nos sitúa cerca de ‘El idiota’, de Akira Kurosawa, y de tantas otras cintas memorables. Ofrece pequeños instantes de serenidad aérea que quedan suspendidos en el tiempo, dando entrada a la estasis que tanto abunda en Yasujiro Ozu. Nos regala, incluso, un paseo a lo Mikio Naruse, con el marido de la amiga profesora. Tanaka lo combina todo en su crisol y firma una película redonda, como el halo que forma alrededor de la protagonista la palangana en que su madre le lava la cabeza –un Yelmo de Mambrino que la dota de extraña santidad.
Los personajes secundarios titilan tenuemente: la madre (una presencia protectora no invasiva), el compañero poeta (su caja de música; su fotografía casi tutelar), la maestra abnegada, el reportero, el esposo cínico intratable… Todos ellos dan sustancia al fondo del relato. El alma de Fumiko resplandece en cada plano, presente o en elipsis.
La película rebosa de momentos especiales, pero quisiera destacar una secuencia, un plano y un detalle capilar. La secuencia es la del pasillo que conduce hasta la morgue. Fumiko está escribiendo, tumbada boca abajo; se oyen llantos y lamentos, como un coro fantasmal de plañideras. Se asoma a ver lo que sucede. Brilla en sus manos el papel blanco en el que escribe –única fuente de ‘luz’ en medio de la oscuridad–. Abre la puerta; la cámara, detrás de ella, se une a la siniestra procesión. Arroja los papeles… [Pienso en el horrendo corredor de ‘Una página de locura’, de Teinosuke Kinugasa.] El chirrido, las luces ‘venecianas’, la reja en el umbral. El piano, el clarinete, el chelo y el violín. Nunca me he sentido tan adentro de la barca de Caronte.
El plano es el contraste bergmaniano entre la sombra de él y el rostro de ella, cuando Fumiko confiesa que acaba de vivir el mejor día de su vida. Concluye con un beso. Ese besar la sombra del amado evoca el tránsito final de Eurídice y Orfeo.
Y, por último, el detalle capilar. Mi abuela me decía que llevara la ropa interior y los calcetines bien compuestos, no fuera a ser que en caso de accidente –mortal o no– me fueran a ver desaseado. Fumiko insiste en que le laven la melena. Esa negrísima cortina de cabello, a plomo en el abismo, me hiela el corazón.
‘Pechos eternos’ es, tal vez, su ópera magna. Contiene lo mejor del mejor cine de aquellas latitudes –lo que equivale a decir del cine universal–. Recrea los últimos meses de la vida de Fumiko Nakajo, cuyos versos fueron elogiados por el Nobel Yasunari Kawabata. Divorcio, poesía, enfermedad; ser madre sin marido. Los pechos como símbolo de la femineidad. El tema y el carácter de la cinta nos llevan de la mano a Kenji Mizoguchi; el claroscuro expresionista nos sitúa cerca de ‘El idiota’, de Akira Kurosawa, y de tantas otras cintas memorables. Ofrece pequeños instantes de serenidad aérea que quedan suspendidos en el tiempo, dando entrada a la estasis que tanto abunda en Yasujiro Ozu. Nos regala, incluso, un paseo a lo Mikio Naruse, con el marido de la amiga profesora. Tanaka lo combina todo en su crisol y firma una película redonda, como el halo que forma alrededor de la protagonista la palangana en que su madre le lava la cabeza –un Yelmo de Mambrino que la dota de extraña santidad.
Los personajes secundarios titilan tenuemente: la madre (una presencia protectora no invasiva), el compañero poeta (su caja de música; su fotografía casi tutelar), la maestra abnegada, el reportero, el esposo cínico intratable… Todos ellos dan sustancia al fondo del relato. El alma de Fumiko resplandece en cada plano, presente o en elipsis.
La película rebosa de momentos especiales, pero quisiera destacar una secuencia, un plano y un detalle capilar. La secuencia es la del pasillo que conduce hasta la morgue. Fumiko está escribiendo, tumbada boca abajo; se oyen llantos y lamentos, como un coro fantasmal de plañideras. Se asoma a ver lo que sucede. Brilla en sus manos el papel blanco en el que escribe –única fuente de ‘luz’ en medio de la oscuridad–. Abre la puerta; la cámara, detrás de ella, se une a la siniestra procesión. Arroja los papeles… [Pienso en el horrendo corredor de ‘Una página de locura’, de Teinosuke Kinugasa.] El chirrido, las luces ‘venecianas’, la reja en el umbral. El piano, el clarinete, el chelo y el violín. Nunca me he sentido tan adentro de la barca de Caronte.
El plano es el contraste bergmaniano entre la sombra de él y el rostro de ella, cuando Fumiko confiesa que acaba de vivir el mejor día de su vida. Concluye con un beso. Ese besar la sombra del amado evoca el tránsito final de Eurídice y Orfeo.
Y, por último, el detalle capilar. Mi abuela me decía que llevara la ropa interior y los calcetines bien compuestos, no fuera a ser que en caso de accidente –mortal o no– me fueran a ver desaseado. Fumiko insiste en que le laven la melena. Esa negrísima cortina de cabello, a plomo en el abismo, me hiela el corazón.
13 de septiembre de 2015
13 de septiembre de 2015
25 de 28 usuarios han encontrado esta crítica útil
Mujer, que vives del desprecio de tu marido y sus cuernos, un día te dispones a resolver esos problemas drásticamente para así encontrarte con una vida mejor, más placentera, junto a tus hijos y tus sueños, y firmas el divorcio. Adiós a los infelices que no comparten otra cosa que su infelicidad y bienvenida la alegría individual aún contenida. Ahora las notas de tu melodía cambian y tus pasos al andar son más calmados y seguros. El optimismo ha aparecido derivado de enfrentarte al miedo de tomar las riendas de tu vida y lograrlo bien, sin mirar atrás, salvo por cuestiones de custodia.
Entonces, en tu mejor momento, con la madurez a flor de piel, lloras sin saber por qué, porque la vida sigue siendo dura, a solas, pero nunca sola. Escribes poemas que, te dicen, exageran la realidad, pero todos los que escuchan te los quieren publicar. Todo va bien. Y de repente empiezas a sentirte mal, enferma, y la vida, una vez más, se transforma alrededor, esta vez de forma trágica y, temes, también irreversible y agresiva.
Es el cáncer. El puto cáncer, claro. Y esto es Pechos eternos (Chibusa yo eien nare). Una mujer, escritora, madre, esposa, ex-esposa, amante, amada o vecina, lo que se quiera, a la que diagnostican un cáncer de mama mientras trata de reconstruir su vida en adulta soledad. Ahora toca plantearse la existencia. Todo lo que dejas atrás, lo que dejarás delante y no verás, lo que has comenzado y nunca acabarás, el amor, la felicidad, todo lo que tienes o no has conseguido, el valor de las cosas y tu vida, lo que supuestamente eres y no serás, salvo que salgas de esta, y entonces la preocupación de tener que volver a enfrentarte a esa lucha una vez más, en el futuro, si vuelve a aparecer, cosa tristemente habitual.
Pero también la idea y la intención de aprovechar cada momento, como si así pudiéramos llegar a retenerlos, todos esos momentos, arriesgarnos para ser eternos, recordados y queridos, como si nunca nos lo hubiéramos planteado. La muerte que, al existir, nos genera ganas de llegar a ser algo destacado, aunque eso consista únicamente en dormir con alguien a tu lado.
Por eso los dramas que hablan de la muerte son tan sentidos, porque buscan cierta profundidad, generalmente, y eso también los convierte en fallidos, muchas veces, porque es difícil equilibrar todos los puntos a tratar en estos casos. Qué es lo más importante, lo que uno debería ver, cuando se dan estos casos. Qué le puedes decir a una persona que acaba de descubrir que tiene un cáncer, o qué se puede hacer. Y llega el proceso clave, hay que curarse (si aún hay tiempo). Siempre hay tiempo.
Una gran virtud, dentro de las muchas que tiene Pechos eternos, es que cuando llega ese momento, el de la asistencia médica, vemos varias perspectivas, dentro de una sola. La protagonista nunca es abandonada en su cuarto, ni en el hospital, siempre tiene a algún otro enfermo a su lado, y estos van rotando, acabando con las esperanzas. Otra virtud, la música, romántica, alegre o triste, grave e intensa, otras veces angustiosa, todo según el momento lo requiera; invasiva como un cáncer o una operación; como la radiación, necesaria en estos casos, y así es su música, hasta la tarareada.
Kinuyo Tanaka (Oharu para los amigos como Kenji Mizoguchi), es aquí la directora, y muestra no sólo buen hacer, al oscilar entre los momentos dramáticos y los más agradables con ligereza y cierto lirismo nunca exagerado por la banda sonora, sino también una lógica comprensión por el personaje principal y por todos aquellos que pivotan a su alrededor. Los cambios de escenario y los puntos de vista, sobre todo las diferentes conversaciones que se dan durante toda la película, muestran una gran cantidad de reflexiones sobre la enfermedad y sus afluentes, siendo clave el amor y la poesía aquí, en 1955.
Tanaka falleció a los 67 años debido a un tumor cerebral. ¿Habría cambiado la perspectiva de este film de haberlo dirigido entonces, poco antes de morir? Esta obra, rodada cuando tenía 44 años, ya es bastante honesta y reflexiva, sin mostrarse densa o aburrida en ningún momento, pero quién sabe qué pasa por las cabezas cuando llega ese momento y se hace tan presente. Es algo que preferiría no saber, obviamente, aunque quizás recordó un extracto de Pechos eternos —a su vez escrito por Fumiko Nakajo, en quien se basa la cinta— y pensó: Después de morir volaré ligera a todas partes.
Eso hace sentirte menos desgraciado.
¿Y la película? Bonita, emotiva y melancólica, como una despedida, o como ver marcharse a tu pareja por la puerta a través de un espejo, y que de repente esta se gire para observarte una última vez. Recomendable, vaya, como todo el cine japonés, hasta el más malo o raro. Eso se sabe antes de verse. Porque si uno tiene que soportar tantos terremotos, aislado en unas islas, yo también me volvería loco y no lo estaría. Sólo ofrecería otro punto de vista ante la vida.
Creo que se me ha metido algo en el ojo.
Entonces, en tu mejor momento, con la madurez a flor de piel, lloras sin saber por qué, porque la vida sigue siendo dura, a solas, pero nunca sola. Escribes poemas que, te dicen, exageran la realidad, pero todos los que escuchan te los quieren publicar. Todo va bien. Y de repente empiezas a sentirte mal, enferma, y la vida, una vez más, se transforma alrededor, esta vez de forma trágica y, temes, también irreversible y agresiva.
Es el cáncer. El puto cáncer, claro. Y esto es Pechos eternos (Chibusa yo eien nare). Una mujer, escritora, madre, esposa, ex-esposa, amante, amada o vecina, lo que se quiera, a la que diagnostican un cáncer de mama mientras trata de reconstruir su vida en adulta soledad. Ahora toca plantearse la existencia. Todo lo que dejas atrás, lo que dejarás delante y no verás, lo que has comenzado y nunca acabarás, el amor, la felicidad, todo lo que tienes o no has conseguido, el valor de las cosas y tu vida, lo que supuestamente eres y no serás, salvo que salgas de esta, y entonces la preocupación de tener que volver a enfrentarte a esa lucha una vez más, en el futuro, si vuelve a aparecer, cosa tristemente habitual.
Pero también la idea y la intención de aprovechar cada momento, como si así pudiéramos llegar a retenerlos, todos esos momentos, arriesgarnos para ser eternos, recordados y queridos, como si nunca nos lo hubiéramos planteado. La muerte que, al existir, nos genera ganas de llegar a ser algo destacado, aunque eso consista únicamente en dormir con alguien a tu lado.
Por eso los dramas que hablan de la muerte son tan sentidos, porque buscan cierta profundidad, generalmente, y eso también los convierte en fallidos, muchas veces, porque es difícil equilibrar todos los puntos a tratar en estos casos. Qué es lo más importante, lo que uno debería ver, cuando se dan estos casos. Qué le puedes decir a una persona que acaba de descubrir que tiene un cáncer, o qué se puede hacer. Y llega el proceso clave, hay que curarse (si aún hay tiempo). Siempre hay tiempo.
Una gran virtud, dentro de las muchas que tiene Pechos eternos, es que cuando llega ese momento, el de la asistencia médica, vemos varias perspectivas, dentro de una sola. La protagonista nunca es abandonada en su cuarto, ni en el hospital, siempre tiene a algún otro enfermo a su lado, y estos van rotando, acabando con las esperanzas. Otra virtud, la música, romántica, alegre o triste, grave e intensa, otras veces angustiosa, todo según el momento lo requiera; invasiva como un cáncer o una operación; como la radiación, necesaria en estos casos, y así es su música, hasta la tarareada.
Kinuyo Tanaka (Oharu para los amigos como Kenji Mizoguchi), es aquí la directora, y muestra no sólo buen hacer, al oscilar entre los momentos dramáticos y los más agradables con ligereza y cierto lirismo nunca exagerado por la banda sonora, sino también una lógica comprensión por el personaje principal y por todos aquellos que pivotan a su alrededor. Los cambios de escenario y los puntos de vista, sobre todo las diferentes conversaciones que se dan durante toda la película, muestran una gran cantidad de reflexiones sobre la enfermedad y sus afluentes, siendo clave el amor y la poesía aquí, en 1955.
Tanaka falleció a los 67 años debido a un tumor cerebral. ¿Habría cambiado la perspectiva de este film de haberlo dirigido entonces, poco antes de morir? Esta obra, rodada cuando tenía 44 años, ya es bastante honesta y reflexiva, sin mostrarse densa o aburrida en ningún momento, pero quién sabe qué pasa por las cabezas cuando llega ese momento y se hace tan presente. Es algo que preferiría no saber, obviamente, aunque quizás recordó un extracto de Pechos eternos —a su vez escrito por Fumiko Nakajo, en quien se basa la cinta— y pensó: Después de morir volaré ligera a todas partes.
Eso hace sentirte menos desgraciado.
¿Y la película? Bonita, emotiva y melancólica, como una despedida, o como ver marcharse a tu pareja por la puerta a través de un espejo, y que de repente esta se gire para observarte una última vez. Recomendable, vaya, como todo el cine japonés, hasta el más malo o raro. Eso se sabe antes de verse. Porque si uno tiene que soportar tantos terremotos, aislado en unas islas, yo también me volvería loco y no lo estaría. Sólo ofrecería otro punto de vista ante la vida.
Creo que se me ha metido algo en el ojo.
12 de noviembre de 2018
12 de noviembre de 2018
12 de 14 usuarios han encontrado esta crítica útil
Nacida como Fumiko Noe en 1.922 en Obihiro, fallecida a la temprana edad de 32 años en Sapporo tras una ardua lucha contra un cáncer de mama.
Convertida, por su gran imaginación y talento, en una de las más interesantes poetisas tanka japonesas de su generación. Aunque ella no quería "ser recordada como artista, sino como una mujer"...lo que el mismo cáncer le había privado de ser.
Coincidencias de la vida, en 1.954, cuando Fumiko moría tristemente, otra gran artista llamada Kinuyo Tanaka realizaba su última colaboración con el maestro Kenji Mizoguchi ("The Crucified Woman"), rompiendo así su relación profesional (debido a su rechazo de algunos papeles y su decisión de trabajar con diferentes productoras en lugar de Daiei, la cosa nunca estuvo clara...). "Chibusa yo Eien Nare", basada en la biografía que Akira Wakatsuki escribió sobre la poetisa, llegó después de su colaboración con Ozu "The Moon has Risen" y mientras se tomaba un descanso de la interpretación.
De hecho, su reciente paso al otro lado de la cámara casi no le dejaba tiempo para ser actriz. De mentalidad moderna y atrevida, como la de la misma Fumiko Noe, lo que entraba en conflicto con la mentalidad de la época, Tanaka quizá fue la única que podía retratar fielmente la vida de la artista, así como el sufrimiento que le hizo padecer su enfermedad (cosa curiosa, la directora moriría dos décadas más tarde a causa de un tumor cerebral). El film nos introduce en los últimos años de la protagonista, cuando ésta ya es Fumiko Nakajo, tiene hijos, un matrimonio bastante turbulento y la pesada hazaña de trabajar en una sociedad de posguerra.
Así comienza la historia, justo cuando la relación con su marido, un hombre arisco, amargado, dado al alcohol y a las drogas, está en su punto más bajo; tras mucho tiempo soportando en silencio, Fumiko descubre que él le es infiel, y de este modo decide divorciarse, pasando a vivir con su familia y sus dos hijos casi agradablemente, frecuentando el grupo de poetas al que pertenece desde 1.947. Pero no se libra de los chismorreos ni de las miradas de reojo que le echan por lo de ser una mujer soltera que mantiene a su familia sin un marido. Ella se niega a casarse, aunque se lo recomiendan; de hecho, la fantasmagórica presencia del matrimonio no dejará de acecharla.
Es entonces, en plena época de regeneración y creación de poemas, todos ellos tristes y sinceros, cuando se ve asaltada por un dolor en el pecho que pegará un inesperado giro a su vida; la biografía de Wakatsuki se toma ciertas libertades con respecto a la realidad (Fumiko tenía tres hijos, no dos, y se suprimen varios hechos importantes), aun así, la directora la aborda magistralmente. Tanaka se centra, por encima de todo, en la figura de la mujer, en cómo afronta la vida por si sola en una sociedad como el Japón de la posguerra y los distintos avatares del destino, incluido el maldito cáncer.
Las intenciones de Tanaka se refuerzan por significativos detalles (descritos en la Zona Spoiler), apreciándose ecos de Gosho o Mizoguchi, aunque ella se destapa rebelde y reivindicativa, tal como la revolucionaria a la que dio vida en "Flame of my Love". Tanaka lucha contra las tradiciones, impone un pensamiento moderno (en Zona Spoiler) y el epicentro de su obra es siempre el alma femenina, que aparece martirizada y condenada. Buen ejemplo es la escena en la que vemos a Fumiko agarrándose a los barrotes del hospital cuando las enfermeras conducen un cadáver a la morgue (escena que destaca más que nunca las reflexiones propuestas: la muerte, la vida que se deja atrás, el amor perdido, el arte o los recuerdos...).
Yumeji Tsukioka sorprende en la que fue la mejor interpretación de toda su carrera, metiéndose a conciencia en el papel de Fumiko, acompañada de un gran Ryoji Hayama encarnando a Otsuki, el periodista que brindará a la mujer un poco de felicidad en sus últimos días, aunque éste es más bien presentado como alguien sólo interesado en sus poemas. Los siguen Masayuki Mori, Shiro Osaka y Yoko Sugi, aunque difícil es reparar en ellos con Tsukioka, que devora la pantalla en todo momento; en realidad, todos estos personajes no hacen sino pivotar alrededor de la poetisa.
Desgarradora en toda su belleza formal, llena de lirismo y poseedora, a pesar del limitado presupuesto, de una puesta en escena poderosa y casi hipnótica, con la directora mostrando gran oficio tras la cámara (ese lento travelling en la fiesta de los poetas, el momento del espejo...).
El acentuado tono feminista irrita más que otra cosa; sea como sea, estamos ante una de las más bellas obras de la Historia del cine japonés, con una escena que también queda para la posteridad (la confesión de amor bajo la lluvia, y ese clímax que hacen trizas el corazón...).
Convertida, por su gran imaginación y talento, en una de las más interesantes poetisas tanka japonesas de su generación. Aunque ella no quería "ser recordada como artista, sino como una mujer"...lo que el mismo cáncer le había privado de ser.
Coincidencias de la vida, en 1.954, cuando Fumiko moría tristemente, otra gran artista llamada Kinuyo Tanaka realizaba su última colaboración con el maestro Kenji Mizoguchi ("The Crucified Woman"), rompiendo así su relación profesional (debido a su rechazo de algunos papeles y su decisión de trabajar con diferentes productoras en lugar de Daiei, la cosa nunca estuvo clara...). "Chibusa yo Eien Nare", basada en la biografía que Akira Wakatsuki escribió sobre la poetisa, llegó después de su colaboración con Ozu "The Moon has Risen" y mientras se tomaba un descanso de la interpretación.
De hecho, su reciente paso al otro lado de la cámara casi no le dejaba tiempo para ser actriz. De mentalidad moderna y atrevida, como la de la misma Fumiko Noe, lo que entraba en conflicto con la mentalidad de la época, Tanaka quizá fue la única que podía retratar fielmente la vida de la artista, así como el sufrimiento que le hizo padecer su enfermedad (cosa curiosa, la directora moriría dos décadas más tarde a causa de un tumor cerebral). El film nos introduce en los últimos años de la protagonista, cuando ésta ya es Fumiko Nakajo, tiene hijos, un matrimonio bastante turbulento y la pesada hazaña de trabajar en una sociedad de posguerra.
Así comienza la historia, justo cuando la relación con su marido, un hombre arisco, amargado, dado al alcohol y a las drogas, está en su punto más bajo; tras mucho tiempo soportando en silencio, Fumiko descubre que él le es infiel, y de este modo decide divorciarse, pasando a vivir con su familia y sus dos hijos casi agradablemente, frecuentando el grupo de poetas al que pertenece desde 1.947. Pero no se libra de los chismorreos ni de las miradas de reojo que le echan por lo de ser una mujer soltera que mantiene a su familia sin un marido. Ella se niega a casarse, aunque se lo recomiendan; de hecho, la fantasmagórica presencia del matrimonio no dejará de acecharla.
Es entonces, en plena época de regeneración y creación de poemas, todos ellos tristes y sinceros, cuando se ve asaltada por un dolor en el pecho que pegará un inesperado giro a su vida; la biografía de Wakatsuki se toma ciertas libertades con respecto a la realidad (Fumiko tenía tres hijos, no dos, y se suprimen varios hechos importantes), aun así, la directora la aborda magistralmente. Tanaka se centra, por encima de todo, en la figura de la mujer, en cómo afronta la vida por si sola en una sociedad como el Japón de la posguerra y los distintos avatares del destino, incluido el maldito cáncer.
Las intenciones de Tanaka se refuerzan por significativos detalles (descritos en la Zona Spoiler), apreciándose ecos de Gosho o Mizoguchi, aunque ella se destapa rebelde y reivindicativa, tal como la revolucionaria a la que dio vida en "Flame of my Love". Tanaka lucha contra las tradiciones, impone un pensamiento moderno (en Zona Spoiler) y el epicentro de su obra es siempre el alma femenina, que aparece martirizada y condenada. Buen ejemplo es la escena en la que vemos a Fumiko agarrándose a los barrotes del hospital cuando las enfermeras conducen un cadáver a la morgue (escena que destaca más que nunca las reflexiones propuestas: la muerte, la vida que se deja atrás, el amor perdido, el arte o los recuerdos...).
Yumeji Tsukioka sorprende en la que fue la mejor interpretación de toda su carrera, metiéndose a conciencia en el papel de Fumiko, acompañada de un gran Ryoji Hayama encarnando a Otsuki, el periodista que brindará a la mujer un poco de felicidad en sus últimos días, aunque éste es más bien presentado como alguien sólo interesado en sus poemas. Los siguen Masayuki Mori, Shiro Osaka y Yoko Sugi, aunque difícil es reparar en ellos con Tsukioka, que devora la pantalla en todo momento; en realidad, todos estos personajes no hacen sino pivotar alrededor de la poetisa.
Desgarradora en toda su belleza formal, llena de lirismo y poseedora, a pesar del limitado presupuesto, de una puesta en escena poderosa y casi hipnótica, con la directora mostrando gran oficio tras la cámara (ese lento travelling en la fiesta de los poetas, el momento del espejo...).
El acentuado tono feminista irrita más que otra cosa; sea como sea, estamos ante una de las más bellas obras de la Historia del cine japonés, con una escena que también queda para la posteridad (la confesión de amor bajo la lluvia, y ese clímax que hacen trizas el corazón...).
SPOILER: El resto de la crítica puede desvelar partes de la trama. Ver todo
spoiler:
Las intenciones feministas de Kinuyo Tanaka se refuerzan por significativos detalles técnicos, como ese momento en que Fumiko se abraza a Otsuki y éste queda ensombrecido, impersonal, o cuando la mujer es atacada por el sufrimiento y ningún hombre la ayuda.
En realidad, la figura masculina es presentada de manera impasible, sin responder como debiera, en cierto modo, ante la desgracia de la mujer: Kinuko y Fumiko protagonizan esa extraña escena cuando la última sale del baño; en silencio, Yoshio y Otsuki las observan.
Aquí vemos como Fumiko pide el divorcio y se pone en contra de los consejos de sus allegados y familiares, que todo el rato le recuerdan lo duro que será criar a sus hijos sola. En otro momento, Yoshio, que quiere casarse de esmoquin, es reprendido por las señoras, que afirman que lo mejor para una boda es el kimono tradicional.
La directora, como hizo en cada una de sus películas, lucha contra las tradiciones e impone un pensamiento moderno. No sigue las ideas de Ozu, más bien las de Nobuko, protagonista de "Primavera Tardía", quien, por otra parte acaba subyugada al matrimonio por obligación, cosa que nunca hubiera ocurrido en un film de su cosecha.
En realidad, la figura masculina es presentada de manera impasible, sin responder como debiera, en cierto modo, ante la desgracia de la mujer: Kinuko y Fumiko protagonizan esa extraña escena cuando la última sale del baño; en silencio, Yoshio y Otsuki las observan.
Aquí vemos como Fumiko pide el divorcio y se pone en contra de los consejos de sus allegados y familiares, que todo el rato le recuerdan lo duro que será criar a sus hijos sola. En otro momento, Yoshio, que quiere casarse de esmoquin, es reprendido por las señoras, que afirman que lo mejor para una boda es el kimono tradicional.
La directora, como hizo en cada una de sus películas, lucha contra las tradiciones e impone un pensamiento moderno. No sigue las ideas de Ozu, más bien las de Nobuko, protagonista de "Primavera Tardía", quien, por otra parte acaba subyugada al matrimonio por obligación, cosa que nunca hubiera ocurrido en un film de su cosecha.
15 de junio de 2024
15 de junio de 2024
2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
Largometraje japonés que cuenta la historia de la poeta Fumiko Nakajo, llamada en el filme Fumiko Shimojo (Yumeji Tsukioka), madre de familia despreciada por su marido del cual se divorcia, tiempo después se le detecta un cáncer de mama y sufre una mastectomia. Convaleciente intentará seguir escribiendo especialmente impulsada por Akira Otsuki (Ryoji Hayama), un joven periodista que es enviado para conocerla.
Tercer largometraje de la realizadora Kinuyo Tanaka, un fuerte y emotivo drama biográfico que cuenta con guion de Sumie Tanaka, una historia muy bien manejada, inicialmente presentando el contexto de la protagonista, su hogar, hijos y esposo, su gran amigo, su amor imposible, tras el quiebre inicial de su separación se pasa a la segunda parte del filme y principal motivo de la obra: el cáncer, el procedimiento y su recuperación.
Fumiko pasa a ser una mártir, su sufrimiento es expresado en la imposibilidad de estar con sus hijos, en el debate de si seguir escribiendo y para qué hacerlo, si piensa que va a morir, pero lo más relevante, la mutilación sufrida, la perdida de sus pechos, siendo ya una mujer golpeada tras la infidelidad de su esposo, pasas a otro plano al sentir que nadie la va a amar en las condiciones en la que se encuentra.
Es ahí donde toma relevancia el personaje de Otsuki, joven que forma parte de la revista que publicó sus poemas y que están interesados en seguir haciéndolo, sin embargo, el planteamiento previamente mencionado complica todo, Otsuki comienza a acercarse a la mujer doliente, poetisa que en su dolor y sufrimiento va mostrando una gran fuerza.
Chibusa yo eien nare es un filme tremendo, no peca de melodramático, vigente por donde se le vea a pesar de ser una obra con casi setenta años de haber salido a escena, Tsukioka deja una interpretación maravillosa, completamente entregada. Una gran película, emotiva.
Tercer largometraje de la realizadora Kinuyo Tanaka, un fuerte y emotivo drama biográfico que cuenta con guion de Sumie Tanaka, una historia muy bien manejada, inicialmente presentando el contexto de la protagonista, su hogar, hijos y esposo, su gran amigo, su amor imposible, tras el quiebre inicial de su separación se pasa a la segunda parte del filme y principal motivo de la obra: el cáncer, el procedimiento y su recuperación.
Fumiko pasa a ser una mártir, su sufrimiento es expresado en la imposibilidad de estar con sus hijos, en el debate de si seguir escribiendo y para qué hacerlo, si piensa que va a morir, pero lo más relevante, la mutilación sufrida, la perdida de sus pechos, siendo ya una mujer golpeada tras la infidelidad de su esposo, pasas a otro plano al sentir que nadie la va a amar en las condiciones en la que se encuentra.
Es ahí donde toma relevancia el personaje de Otsuki, joven que forma parte de la revista que publicó sus poemas y que están interesados en seguir haciéndolo, sin embargo, el planteamiento previamente mencionado complica todo, Otsuki comienza a acercarse a la mujer doliente, poetisa que en su dolor y sufrimiento va mostrando una gran fuerza.
Chibusa yo eien nare es un filme tremendo, no peca de melodramático, vigente por donde se le vea a pesar de ser una obra con casi setenta años de haber salido a escena, Tsukioka deja una interpretación maravillosa, completamente entregada. Una gran película, emotiva.
25 de agosto de 2024
25 de agosto de 2024
2 de 2 usuarios han encontrado esta crítica útil
Es algo prácticamente unánime el considerar como el máximo exponente del melodrama al magnífico Douglas Sirk, su habilidad para someter al espectador al grado máximo de tristeza soportable, engañándolo al mismo tiempo con formas dóciles tras las que se oculta un pesar que nos derrota en el momento exacto, hacen del mítico referente del cine norteamericano una especie de rey no declarado del estilo “Naíf” en el sentido pleno del término, muy lejos de la mediocridad con la que suele confundirse esta arriesgada y compleja forma de contar historias, sin embargo, al otro lado del mundo existió una cineasta de maneras discretas y talento y sensibilidad portentosa, y que aunque no alcanzó los niveles de genialidad del maestro Douglas Sirk, no le iba para nada a la zaga, hablamos de Kinuyo Tanaka.
Al ver y pensar en el cine japonés del siglo XX es común encontrarse con ella, su imagen como actriz es sin duda representativa del cine nipón y casi indisociable de la obra de directores como Kenji Mizoguchi, pero la contribución de Tanaka a la era dorada del cine japonés va mucho más hallá, vamos a intentar desempolvar su olvidada labor como realizadora de un total de seis fantásticos largometrajes que dirigió en menos de una década. Las historias que Tanaka representa en su filmografía insisten en las experiencias y la autonomía de la mujer, al tiempo que exponen temas inusuales en el medio fílmico, como por ejemplo el cáncer de mama, que es el elemento que determina la narrativa en la extraordinaria película que hoy nos ocupa, “Pechos eternos, 1955), una obra que nos conduce ante el máximo umbral del dolor y la tristeza que podamos soportar, sin concesiones melifluas, sin ceder sus armas ante ningún cliché cinematográfico propio de los productos y espectadores mediocres, sin más ni menos, con esta película Tanaka nos supera y nos derrota a todos.
Basada en la vida, y su manera de afrontar la muerte, de la poetisa Fumiko Nakajō, renombrada para la película como Fumiko Shimojô e interpretada con una delicadeza invencible por la excepcional Yumeji Tsukioka, la película de Tanaka se adentra en el costumbrismo japonés, pero desde la perspectiva de una mujer que por un lado se enfrentará a los cánones sociales (escribirá poesía, se divorciará de un marido infiel y absolutamente inútil e inservible y se quedará con el cariño de sus hijos), y por otro reaccionará con pasión ante todo aquello que la muerte le brindará y le arrebatará. Una película muy especial, absolutamente pionera en la plasmación cinematográfica del cáncer de mama y sus consecuencias psíquicas y emocionales sobre las mujeres que lo sufren, y también en la reconstrucción y reflexión sobre el deseo femenino, Tanaka le imprime al relato una fuerte impronta feminista en torno a la construcción de la feminidad, evidentemente fortalecida por su asociación con la prestigiosa guionista Sumie Tanaka, ofreciéndonos un melodrama elegante e innovador, donde todo fluye con un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico.
Sin duda es una película que merece la pena verla y dejarse arrastrar por esos versos que se intercalan en la historia y que pintan la existencia efímera de Fumiko. Un título de culto, un honor que quizá habría hecho ruborizarse a su autora, quien falleció en 1977 tras haber abandonado la faceta de directora a comienzos de los años 60, probablemente convencida de que no había ido muy lejos, al menos en términos de estimación crítica, y de que casi le convenía permanecer dentro de la industria como la popular y respetada actriz que siempre había sido.
Al ver y pensar en el cine japonés del siglo XX es común encontrarse con ella, su imagen como actriz es sin duda representativa del cine nipón y casi indisociable de la obra de directores como Kenji Mizoguchi, pero la contribución de Tanaka a la era dorada del cine japonés va mucho más hallá, vamos a intentar desempolvar su olvidada labor como realizadora de un total de seis fantásticos largometrajes que dirigió en menos de una década. Las historias que Tanaka representa en su filmografía insisten en las experiencias y la autonomía de la mujer, al tiempo que exponen temas inusuales en el medio fílmico, como por ejemplo el cáncer de mama, que es el elemento que determina la narrativa en la extraordinaria película que hoy nos ocupa, “Pechos eternos, 1955), una obra que nos conduce ante el máximo umbral del dolor y la tristeza que podamos soportar, sin concesiones melifluas, sin ceder sus armas ante ningún cliché cinematográfico propio de los productos y espectadores mediocres, sin más ni menos, con esta película Tanaka nos supera y nos derrota a todos.
Basada en la vida, y su manera de afrontar la muerte, de la poetisa Fumiko Nakajō, renombrada para la película como Fumiko Shimojô e interpretada con una delicadeza invencible por la excepcional Yumeji Tsukioka, la película de Tanaka se adentra en el costumbrismo japonés, pero desde la perspectiva de una mujer que por un lado se enfrentará a los cánones sociales (escribirá poesía, se divorciará de un marido infiel y absolutamente inútil e inservible y se quedará con el cariño de sus hijos), y por otro reaccionará con pasión ante todo aquello que la muerte le brindará y le arrebatará. Una película muy especial, absolutamente pionera en la plasmación cinematográfica del cáncer de mama y sus consecuencias psíquicas y emocionales sobre las mujeres que lo sufren, y también en la reconstrucción y reflexión sobre el deseo femenino, Tanaka le imprime al relato una fuerte impronta feminista en torno a la construcción de la feminidad, evidentemente fortalecida por su asociación con la prestigiosa guionista Sumie Tanaka, ofreciéndonos un melodrama elegante e innovador, donde todo fluye con un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico.
Sin duda es una película que merece la pena verla y dejarse arrastrar por esos versos que se intercalan en la historia y que pintan la existencia efímera de Fumiko. Un título de culto, un honor que quizá habría hecho ruborizarse a su autora, quien falleció en 1977 tras haber abandonado la faceta de directora a comienzos de los años 60, probablemente convencida de que no había ido muy lejos, al menos en términos de estimación crítica, y de que casi le convenía permanecer dentro de la industria como la popular y respetada actriz que siempre había sido.
Cancelar
Limpiar
Aplicar
Filters & Sorts
You can change filter options and sorts from here